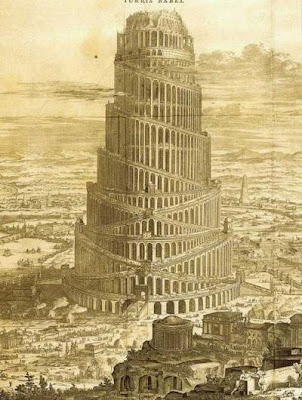En muchas ocasiones, el Dalai Lama ha dicho que percibe a la gente con la cual se encuentra como amigos, incluso como a miembros de su propia familia. No es mi caso, evidentemente. En realidad, cuando ponemos atención al modo en el cual nos relacionamos con el resto de los mortales caemos en la cuenta que estas relaciones están articuladas, en buena medida, por nuestra desconfianza. Desconfiamos de todo el mundo. Es un hecho. Excepto el selecto grupo de personas que forman parte de nuestro círculo íntimo, e incluso ellos mismos, son organizados sobre el criterio de un estricto catálogo de categorías y prejuicios.
Además, nuestras relaciones gravitan, en buena medida en torno a las emociones que determinan nuestra existencia subjetiva. Sentimos celos, envidia o simplemente adoptamos frente a nuestro prójimo una actitud meramente instrumental. Los aprehendemos como oportunidades u obstáculos para el logro de nuestros propósitos.
Mientras tanto, la inmensa mayoría de los otros, se nos aparece, cuando eso ocurre, de manera indiferente. Por lo tanto, o bien somos ignorantes acerca de la condición de otros seres, acerca de su suerte o su desgracia, acerca de los padecimientos o virtudes que cultivan, o bien nos aproximamos a esos pocos con quienes compartimos nuestra intimidad con una mezcla de paranoia y neurosis. Por momentos, son mis amigos, pero ante el menor gesto, vuelven a convertirse en nuestros enemigos.
Por supuesto, parte de esta inestabilidad en nuestras relaciones con los otros está determinada por la propia naturaleza de la existencia en eso que los budistas llaman “la existencia cíclica” – el escenario donde transcurren nuestras vidas. Basta con echar un vistazo a cualquier programa del corazón, a la prensa amarilla o rosa, para darse cuenta hasta qué punto las relaciones se construyen sobre eso que el filósofo argentino, José Pablo Feinmann, llama “el barro de la historia”, es decir, lejos de la apetecida transparencia con la que soñamos todos.
Pero además de las razones “objetivas” de esta inestabilidad, están las razones “subjetivas” de la misma. En cierto modo, las primeras son producto de las segundas. Lo que ocurre “ahí fuera”, en el mundo que ilustran las novelas y las películas y los retorcidos textos rosas de la prensa de los chimentos, no es otra cosa que un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra propia mente, sujeta a las turbulencias de las emociones y las imaginaciones desbordadas.
Ahora bien, cuando el Dalai Lama dice que todas las personas con las cuales se encuentra son percibidas por él como amigas, está diciendo algo acerca de la cualidad de su mente. Pero además, está diciendo algo acerca de la cualidad de nuestra propia mente. Por supuesto, me gustaría tener esa percepción de mis congéneres. Estoy seguro que una conciencia de esas características debe resultar encantadora para quien la porta, como tranquilizadora debe ser para sus interlocutores. Sin embargo, es evidente que vivimos en el “barro de la historia”, y que nuestras aspiraciones no deben darle la espalda a la facticidad existencial que nos toca vivir.
Mientras escribo estas páginas, ha estallado un escándalo en la Argentina. Una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas por los derechos humanos, Madres de Plaza de mayo, que dirige Hebe de Bonafini, se encuentra sospechada de haber incurrido en delitos de defraudación y lavado de dinero. Los principales acusados son Sergio Schoklender, su hermano y otra decena de personas que aparentemente conformaron una asociación ilícita dentro de la propia organización con el fin de desviar dinero destinado a la construcción de viviendas sociales y la promoción de proyectos de inclusión social. En su juventud, los hermanos Schoklender fueron protagonistas de un sonado crimen que conmovió a la opinión pública: asesinaron a sus padres. Bonafini los conoció en la cárcel. Los visitaba con cierta asiduidad. Habiendo cumplido su condena, la organización, por medio de Hebe de Bonafini, les ofreció trabajo. Durante los años en los cuales los Schoklender estuvieron conectados con Madres, Sergio fue el apoderado de la Fundación “Sueños compartidos”, dedicada, como decíamos, a la construcción de viviendas sociales. En una entrevista que Hebe de Bonafini concedió al periodista Victor Hugo Morales, la responsable de Madres se refirió a los imputados del siguiente modo: “Nosotros confiamos en ellos. Habían cometido un delito espantoso en su juventud, pero creímos que merecían una oportunidad. Les dimos trabajo y una responsabilidad. Pero nos traicionaron. Nos hicieron mucho daño. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dejar de confiar? No puedo dejar de confiar. Nosotros luchamos por un mundo donde las personas confíen entre sí.”
Evidentemente, el asunto es complicado. El Dalai Lama se encuentra desde hace más de medio siglo tratando con oficiales chinos que lo pintan como un criminal, un terrorista separatista, cuya intención – sostienen – es atentar contra la soberanía China. En sus negociaciones, no tiene otra alternativa que mantener una actitud suspicaz. Tiene una gran responsabilidad. Su pueblo ha sido masacrado y su tierra ha sido colonizada por los comunistas chinos. No puede adoptar una postura ingenua. Pero esta suspicacia no se circunscribe a los funcionarios, diplomáticos y agentes chinos. Durante los años de exilio, el Dalai Lama ha tenido que lidiar con muchos tibetanos que han comparten el proyecto chino sobre Tibet. En McLeod Ganj, la pequeña estación de montaña donde se ha instalado el gobierno en el exilio, se han producido atentados e incluso espantosos asesinatos, como el ocurrido contra el Venerable Lama Lobsang Gyatso, que fue acuchillado junto a otros nueve monjes en sus habitaciones a finales de los noventa. Por lo tanto, cuando uno sale de su cojín de meditación, las cosas no son fáciles. Sin embargo, pese a las dificultades inherentes de la vida política, económica y social, especialmente en sociedades como la nuestra, en la cual la mayor parte de los individuos adoptan una actitud agresiva y competitiva frente al resto, es posible hacer una diferencia a la hora de relacionarnos con ellos.
Pero, como bien dice un dicho catalán: no es cuestión de soplar y hacer botellas. Es decir, no vamos a cambiar las cosas si creemos que se trata de un acto de pura voluntad. Por supuesto, decidirse a confiar es decisivo, pero la transformación de nuestras actitudes básicas sólo puede llevarse a buen puerto adoptando un riguroso entrenamiento, aplicado de manera concertada, durante un prolongado período de tiempo. Probablemente, el entrenamiento sistemático del pensamiento sea una tarea tan ardua, o incluso más ardua, que el que enfrentan los atletas deportivos. Se trata, en última instancia de habituar la mente a la práctica de la virtud, hasta el punto que esta se convierta en nuestra segunda naturaleza. Eso, y no otra cosa, es la meditación. Al contrario de lo que mucha gente cree, meditar no consiste en sentarse en una esquina de la habitación, en silencio, mirándose el ombligo, poniendo la mente en blanco e intentando que los pensamientos no nos molesten. Como decía, la meditación es una suerte de entrenamiento en el que nos preparamos para adoptar ciertas actitudes que consideramos beneficiosas.
Ahora bien, cuando el Dalai Lama nos dice que las personas con las que se encuentra se le aparecen como amigos o familiares, agrega que esto es así porque, en buena medida, todas estas personas, que en un primer momento resultan desconocidas, son en realidad muy próximas a nosotros. En cierto modo, ya las conocemos, nos dice. Sabemos de ellas algo fundamental. Sabemos que, como nosotros, cada una quiere ser feliz y no quiere sufrir.
Bien pensado, un argumento de este tipo, filosóficamente hablando, es muy endeble. Desde el punto de vista práctico, en cambio, si le agregamos algunos otros argumentos que le den sustento, puede resultar muy poderoso. Digo esto porque existen otras perspectivas filosóficas o cosmovisiones que hacen hincapié en este deseo común de los seres vivientes por alcanzar la autosatisfacción. Por ejemplo, todas las formas de darwinismo social dan cuenta de ello, pero utilizan ese fragmento discursivo para demostrar hasta qué punto es importante como antecedente de la lucha despiadada entre los individuos por triunfar en la carrera social del más apto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los argumentos, con esos fragmentos discursivos, porque pueden servir para muchas cosas. Por esa razón es tan importante adoptar un pensamiento sistemático. En la ética utilitarista, por ejemplo, se pone mucho énfasis en la búsqueda individual por la felicidad, y las filosofías del mercado, utilizan al utilitarismo ético como punto de partida para explicar fenómenos como el “comercio libre” e imaginan entidades metafísicas como “la mano invisible” para dar cuenta de un orden engranado como el mercado que se nutre, como creía Mandeville, de los vicios individuales para producir virtudes públicas.
No es el caso del budismo. La frase: “Todos los seres vivientes quieren ser felices y no quieren sufrir”, se encuentra encuadrada por un coherente sistema de pensamiento que está en las antípodas del individualismo moderno occidental.
Por el momento, recordemos que existe una diferencia enorme entre el modo en el cual concebimos la felicidad, la satisfacción, en el occidente moderno, y el modo en que la entienden los antiguos sistemas espirituales. Nosotros habitamos una cosmovisión en la cual la felicidad o, más bien, los objetos que pueden ofrecernos la felicidad que buscamos son un bien escaso. Lo primero que tenemos que reconocer es que, para los budistas y los adherentes de otras grandes tradiciones religiosas, hay felicidad suficiente a disposición de todos. El logro de mi felicidad no va en detrimento del logro de la felicidad de nuestro prójimo. Creo que este punto es muy importante. Puestos a pensar, parece mentira lo profundamente asentada que está la noción economicista de la felicidad. Lo valioso, para nosotros, es aquello que es escaso. Como el oro, que hay en pocas cantidades. O la información secreta, en contraposición a la información pública que está al alcance de todos y en abundancia. Parece que si todos pueden conseguirlo, no debe ser tan valioso. Esto es un prejuicio muy perjudicial para nuestro empeño espiritual. Cuando pensamos en la realización del Budadharma, de las enseñanzas del Buda y otras enseñanzas espirituales, debemos recordar que se trata de un tipo de logro muy diferente al que se alcanza, por ejemplo, en una competición deportiva. Cuando participamos en un torneo, todos queremos ganar. Pero es imposible que todos nos llevemos el premio. Sólo uno se llevará la copa, y lo hará en detrimento del resto. Por lo tanto, es importante notar que el tipo de felicidad de la que estamos hablando es muy diferente del tipo de felicidad por la cual competimos en la vida cotidiana.
Esto nos lleva a una distinción muy importante. Podemos decir, a grosso modo, que hay dos caminos hacia la felicidad. O, quizás, que en vista a que hay dos concepciones de la felicidad, hay dos caminos que podemos transitar en nuestra vida.
Uno de ellos es el camino externo, que consiste, fundamentalmente, en obtener cosas. Y cuando digo cosas no sólo me refiero a bienes materiales, sino también a conseguir amigos, compañeros, maridos, esposas, hijos, amantes, admiradores, etc. Todas aquellas cosas que nos produzcan satisfacción. Si pensamos con detenimiento veremos que el 100% de nuestras actividades están dirigidas a conseguir ese tipo de cosas que nos produce ese tipo de satisfacción exterior.
En contraposición, tenemos un camino que podemos llamar de “autotransformación”, un camino que involucra muchas cosas. En primer lugar, una transformación ética de todas nuestras actividades de cuerpo, palabra y mente, es decir, una transformación de nuestras acciones en vista a las necesidades de quienes nos rodean y un horizonte de sentido determinado. Por otro lado, una transformación de nuestras potencialidades innatas. En este contexto, hablamos de extender nuestra atención, afilar nuestra concentración, desarrollar nuestras diversas “sensibilidades”, nuestro sentido de la realidad. Es decir, profundizar nuestra educación abordando cuestiones capitales como aquella que gira en torno a la naturaleza última de la realidad. El camino espiritual implica un compromiso fuerte por encontrar una respuesta a preguntas acerca de quiénes somos y acerca de la naturaleza del mundo que habitamos. O para decirlo de otro modo, nos preguntamos acerca de la condición humana en general, en relación a los diversos escenarios cosmológicos que habitamos a medida que la ciencia nos confronta con sus descubrimientos en el macro y micro cosmos. Pero además, estamos comprometidos con la historicidad de nuestra especie: ¿Qué significa habitar está época en particular? ¿Qué es lo que tiene de peculiar el hombre y la mujer del Occidente moderno? Aunque eso tampoco es suficiente para nosotros. Habitamos un país del “fin del mundo”. Por lo tanto, debemos interrogarnos acerca de nuestra condición periférica, nuestra situación como hijos e hijas de la era del capitalismo neocolonial de comienzos del siglo XXI. Todas estas cuestiones no nos son ajenas. Porque el budismo, como otras tradiciones espirituales del planeta no puede reducirse, como pretenden algunos, a formar parte de ese capitalismo desaforado que se ha adueñado del sentido común. No puede reducirse a convertirse en una técnica más o menos adecuada para enfrentar nuestro tiempo libre. El budismo es una tradición religiosa, y por tanto, cuando uno se enfrenta a ella con cierta lucidez, descubre que es una crítica penetrante a nuestro modo de vida, a las sociedades industriales que habitamos. O para decirlo de otro modo, en el budismo encontramos una respuesta a todos esos malestares que aquejan a estas sociedades tardomodernas en las que vivimos con una sensación de inevitabilidad y desconsuelo permanente.
Por lo tanto, una de las posturas que adoptamos respecto a nuestro anhelo de felicidad está enfocada en el logro de ciertas satisfacciones que sólo pueden ocurrir en dependencia de la adquisición de ciertos bienes o personas que, en principio, están dotadas de una cualidad que produce dicha satisfacción en nosotros. Se trata, entonces, de una felicidad o satisfacción peculiar asociada a un bienestar o placer exterior. Pensemos, por ejemplo, en el placer que nos produce una persona o una comida. Ese placer depende enteramente de las circunstancias que permiten o no la presencia de tal o cual persona o el consumo de tal o cual alimento.
En cambio, hipotéticamente, existe un tipo de felicidad que surge como resultado de una transformación del propio sujeto. Aquí, lo que cuenta, es que el sujeto que busca la felicidad haga algo consigo mismo para adecuarse a las circunstancias de tal modo que las mismas no sean un obstáculo para el logro de su propósito.
En el primer caso estamos orientados enteramente hacia los objetos en cuanto tales, en tanto objetos. El agente comprometido con este tipo de felicidad está convencido que el sentido de la vida consiste en obtener cosas y personas – cosas que no se encuentran necesariamente en nuestra posesión, sino que deben ser adquiridas, conquistadas, a través de diversos métodos (persuasión, fuerza, habilidad, etc.). Los objetos que codiciamos no son parte nuestra, no forman parte de nuestra constitución. Por supuesto, podemos sentir, por ejemplo, que nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros bienes, son una extensión de nosotros mismos. Pero la realidad es que ellos pueden desaparecer en cualquier momento y dejarnos con su ausencia. Si esa es nuestra apuesta, entonces nuestra felicidad depende enteramente de su presencia, porque en cuanto desaparecen de nuestra vida los objetos que nos producen felicidad, con ello desaparece la felicidad largamente anhelada y “construida” por medio de nuestro cálculo y nuestra audacia.
Todo esto significa que, si nuestro propósito es la felicidad, la satisfacción personal, pero para lograrlo adoptamos exclusivamente un camino, que es el camino de los objetos que tanto ansiamos conquistar, el resultado será, al fin y al cabo, decepcionante. Entre otras cosas, porque la satisfacción que nos producen los objetos y las personas no dura demasiado, especialmente cuando nuestra perspectiva es estrecha o nuestras expectativas son descabelladas, es decir, cuando nuestras expectativas no concuerdan con la realidad de las cosas.
En contraposición, vemos que es posible disfrutar de instancias en principio difíciles cuando somos capaces de mantenernos en calma para enfrentarlas con entereza, buen humor, paz mental y una pizca de auténtica sabiduría.
Por lo tanto, la felicidad no es algo que pueda medirse exclusivamente a partir de criterios predeterminados como son la cantidad de bienes que los individuos poseen, o la media de sus salarios, o el PBI per cápita de una sociedad determinada. Todas estas variables, como mucho, pueden servirnos para señalar cuál es el nivel de satisfacción puntual que tienen los individuos en un momento concreto de su experiencia, pero no puede servirnos para realizar una valoración global acerca de la satisfacción que dichas personas tienen respecto a la totalidad de sus vidas, acerca del sentido de sus vidas, acerca del modo en el cual se explican por qué se esfuerzan tan denodadamente desde el comienzo de sus días en este planeta.
Por supuesto, eso no significa que tengamos que minimizar la importancia que tienen para el desarrollo del ser humano el acceso a ciertos bienes materiales y circunstancias sociales favorables. Incluso las prácticas espirituales más extremas en lo que concierne al renunciamiento reconocen la importancia que tienen para el desarrollo de los individuos la satisfacción de ciertos mínimos que permiten una subsistencia digna.
No olvidemos que pese a habitar una época histórica que se ufana de haber creado más riqueza que ninguna otra, una época histórica que prometía acabar con la pobreza alcanzando a través de la democracia liberal y el capitalismo global el paraíso en la tierra, una quinta parte de los ciudadanos de este mundo sufren de extrema pobreza, mientras otras especies animales son desbastadas hasta su desaparición debido al avance brutal de una tecnología controlada por una razón instrumental que se mantiene sorda a los interrogantes últimos de su propia actividad productiva.
Es cierto, de todas maneras, que hay muchas personas en posesión de una gran cantidad de bienes y el prestigio que otorga, por ejemplo, el haber recibido una extensa educación, es decir, personas lo suficientemente acomodadas y sofisticadas como para tener al alcance de su mano toda clase de recursos que podrían servir como objetos de satisfacción, felicidad, etc., que en cambio se encuentran siempre atormentadas, histéricas, neuróticas, sufriendo hasta el punto de necesitar tratamientos psicológicos o tratamientos químicos para pasar los días con cierta calma. Mientras que otras personas, cuyos recursos son escasos, y a los que su educación no les ha entrenado para degustar la variedad de placeres al alcance de los más ricos, son capaces de desplegar una experiencia de satisfacción envidiable.
Por supuesto, con esto no quiero decir que debamos desentendernos enteramente de la materialidad de nuestras vidas. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Por otro lado, si adoptamos una posición diferente podemos caer en la tentación de mantener una actitud desconsiderada respecto a la lucha de muchos individuos y grupos sociales que se encuentran bregando por acceder a bienes básicos como son una educación de calidad, una vivienda digna, una alimentación nutritiva y equilibrada, tener acceso a la información, una trabajo digno y un reconocimiento de su persona y su condición de ciudadanos iguales ante la ley, todas estas cosas indispensables para una vida digna.
Es justo, en ese sentido, que aquellos de nosotros que tenemos nuestras necesidades cubiertas, aquellos de nosotros que tenemos acceso a bienes de lujo, pongamos atención a las necesidad de nuestros congéneres que se encuentran, como decía, desprovistos de los mínimos indispensables que son la condición de posibilidad de su desarrollo físico, psicológico y espiritual.
A veces uno escucha a algunas personas que dice: lo que necesita este país (refiriéndose a la Argentina) es educación. Se refieren a los más humildes, a los habitantes de las villas, sobre todo, a eso que en este país llamamos vergonzosamente “los negros”. Pero en realidad a lo que se oponen cuando dicen que esa gente necesita educación es a las políticas redistributivas, a las políticas sociales, y atacan el clientelismo, la corrupción y otras lacras que anidan en los intersticios de la burocracia. Lo que pretenden es disciplinar a las masas. Educar, para ellos, quiere decir imponer con rigor los códigos de la convivencia. Pero no puede haber una educación efectiva si la gente no tiene nada que llevarse a la boca, sin hablar de lo que en realidad significa en última instancia la educación. Por esa razón, lo primero es crear las condiciones adecuadas para que todos tengamos acceso a una existencia digna. Esas cosas no suelen enfatizarse mucho en los cursos de meditación y cosas por el estilo. La espiritualidad postmoderna le tiene un poco de repelús a la cuestión social. Le suena a ideología pasada de moda. Yo, en cambio, estoy convencido que no hay posibilidad alguna de practicar una verdadera espiritualidad, una auténtica espiritualidad si uno se olvida de estas cuestiones, porque de hacerlo, uno se encuentra lidiando con una realidad parcial, uno acaba sometiéndose a una versión arbitraria de las cosas y las personas.
Aquellos que tenemos hijos sabemos cuánto cuidado necesitan. No se trata únicamente de ofrecerles unas circunstancias materiales favorables. Además de las condiciones favorables en términos “económicos”, nuestros hijos necesitan nuestro afecto, nuestro cuidado emocional. Sabemos que, de lo contrario, la tarea de prosperar a lo largo de la vida será dificultosa.
Ninguno de nosotros nace plenamente humano. Por supuesto, desde el punto de vista estrictamente biológico podemos ser considerados seres humanos en contraposición con los miembros de otras especies animales. Pero sólo alcanzamos nuestra plena humanidad a medida que avanzamos en el camino de aprendizaje que consiste, fundamentalmente, en convertirnos en partícipes de una comunidad de pertenencia. En este proceso, el aprendizaje lingüístico juega un rol clave. No sólo aprendemos palabras, sino que nos hacemos partícipes de prácticas de convivencia, primero siendo iniciados por nuestros mayores, para luego convertirnos nosotros mismos en sostenedores de dichas prácticas con el fin de hacerlas perdurables en el tiempo para hacerla accesibles a las generaciones futuras. Pero el sostenimiento de esas tradiciones y prácticas no tendría sentido si no consideráramos que esas tradiciones apuntan a bienes, están articuladas en un horizonte moral que consideramos valioso para el progreso del ser humano, no sólo en función de nuestra labor biológica de subsistencia, sino en nuestro progreso educativo moral, político y espiritual.
Ahora bien, lo que es cierto para nuestros hijos es cierto para los hijos de otras personas. Pensemos, por lo tanto, lo que implica nacer en el seno de una sociedad que nos discrimina, que nos cuenta entre los desechables. Pensemos en el mensaje que reciben todas esas personas que habitan un universo de necesidades básicas siempre insatisfechas, que al mismo tiempo conviven con una cultura del despilfarro y la frivolidad. Si queremos preparar a nuestros niños para el futuro debemos comenzar preocupándonos, no sólo por contenerlos materialmente para evitarle a la sociedad el desvelo de la inseguridad, los costes sanitarios y el desorden, sino también, ofrecerles la contención emocional que se merecen. Los niños maltratados, abandonados, sujetos a la indiferencia y al prejuicio, son presa fácil de la delincuencia, porque antes incluso de haber delinquido han sido inventados por nosotros como tales.
Por lo tanto, llevando esta constatación individual al ámbito social y político, resulta evidente que las personas con menores recursos, aquellas que han sido repetidamente golpeadas por las políticas fanáticas del neoliberalismo en las últimas décadas, aquellas a las que se ha privado de una educación formal, aquellas que han sido sometidas a las tensiones, miserias e indignidades del desempleo y la subalimentación, al mismo tiempo que se las exponía, como decía, a las perversas campañas del descrédito y la exclusión, deben recibir no sólo una compensación pecuniaria por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, sino también, en línea con lo que decíamos más arriba, necesitan de un reconocimiento enfático de su ciudadanía local, nacional y global, es decir, un reconocimiento de su dignidad como partícipes irremplazables de la construcción política a la cual pertenecen, y un reconocimiento como individuos únicos, ocupados de manera inherente en la comprensión última de su condición viviente y sintiente en el cosmos.
O, para decirlo de otro modo, lo que necesita el país, especialmente de las clases medias altas y los sectores privilegiados de la sociedad, es que los mismos estén dispuestos a una reparación emocional de estos grupos desfavorecidos.
No hay nada más perverso que la xenofobia en estos casos. Las clases privilegiadas cometen un enorme crimen cuando someten a estos grupos a sus juicios discriminatorios, a sus prejuicios de clase. Porque es evidente que, como decíamos, no sólo los niños necesitan de esa bondad fundamental de la cual se alimenta el ser humano. Los adultos también estamos necesitados de ese tipo de cariño, de cuidado. En nuestra vida diaria podemos ver de qué modo, cuando ese cariño nos es negado, nos sentimos heridos, cómo nuestra autoimagen queda dañada. Por lo tanto, cuando hablamos de solidaridad, hablamos de mucho más que de fomentar un proyecto redistributivo.
Necesitamos ayudar a la gente a sentirse bien consigo misma, debemos ayudar a la gente a recuperar su autoestima. Y eso no sólo en lo que concierne a las personas que nos son más próximas. Necesitamos generar un proyecto político que se funde en una aprehensión bondadosa de quienes nos rodean. Creo que eso es lo que distingue a los proyectos políticos de izquierda. Uno está tentado a decir, contrariamente a lo que suele pensarse, que en ellos aparece de manera secularizada la mejor herencia de la revolución del amor que trajo consigo el cristianismo. Puede que muchas veces estos proyectos estén equivocados en su implementación o puede que no, sólo estoy especulando, pero lo que parece claro es que lo que distingue a la izquierda de eso que llamamos la “derecha” política, es la perseverancia de esta última en afirmar aquello que nos distingue y nos separa a unos de otros, la persistencia en la discriminación, que muchas veces acaba promoviendo una mirada y una autocomprensión de minusvalía de algunos grupos humanos.
Lo importante, en todo caso, es comprender que cada uno de nosotros tiene un sentido muy arraigado de su individualidad. Esto puede expresarse diciendo que todos somos, al fin y al cabo, un yo. No en un sentido psicológico, sino existencial. Es decir, no en el sentido moderno, como cuando decimos que poseemos un “yo”. Sino en un sentido más básico, preconceptual, como cuando nos afirmamos a nosotros mismos frente a un peligro que nos amenaza. De este lado estoy yo, la persona que está amenazada, y de aquel lado está el objeto amenazante. Todos tenemos esa fuerte sensación de ser un individuo concreto frente a un mundo que le ofrece ocasiones para la satisfacción, al tiempo que resulta un escenario amenazante.
Ser un yo, por lo tanto, viene acompañado de otra característica estructural de nuestra condición: me refiero a esa inclinación tan profunda dirigida al logro de ciertas metas elementales. En el caso de los seres humanos, independientemente de nuestra raza, nuestro género, nuestra nacionalidad, clase social, religión o ideología, todos queremos ser felices y no queremos sufrir. Esa inclinación no es fruto de nuestra formación cultural, sino que forma parte de nuestra condición intrínseca como seres humanos. En realidad uno puede ir más lejos. Si prestamos atención a otros seres vivientes, como los animales no humanos superiores y otros animales inferiores, caemos en la cuenta que de manera análoga a lo que ocurre con nosotros, todos esos seres están comprometidos día y noche en la satisfacción de sus deseos y la evitación del sufrimiento. Por ende, podemos decir sobre esta inclinación que se trata de una estructura constitutiva de los seres vivientes en general.
Si lo pensamos desde una perspectiva biológica, podemos hablar de dicha estructura como de una peculiaridad distintiva de los seres animados en contraposición a los seres inanimados, que se definen a partir de su teleología, de su causalidad final. Los seres vivientes, los seres animados, estamos involucrados en la búsqueda de cierta forma de plenitud.
Pero volvamos a nuestra experiencia inmediata. Si echamos una mirada rápida a nuestras actividades cotidianas caemos en la cuenta que todas nuestras acciones están dirigidas a lograr experiencias de placer, de comprensión, de satisfacción de nuestros numerosos y variados deseos, al tiempo que rehuimos aquello que nos obstaculiza, limita, nos produce experiencias desagradables o dolorosas. De manera análoga, parece universal nuestra tendencia hacia el orden, la armonía, la paz, en contraposición a la repulsión que nos produce el desorden, la desarmonía y el conflicto.
Como decíamos más arriba, si consideramos a otros seres vivientes, como ocurre con los animales, es evidente que ellos se parecen a nosotros en ese sentido. Cuando observamos el comportamiento de una mascota o de un animal de granja, como una vaca o un cerdo, incluso cuando observamos el comportamiento de insectos como las hormigas o las abejas, caemos en la cuenta de que existe en ellos un sentido análogo de individualidad que está acompañado de una inclinación semejante en lo que concierne a la búsqueda de la felicidad y la evitación del sufrimiento.
Sin embargo, existe una diferencia clara en lo que respecta a los medios que utilizamos unos y otros para alcanzar nuestros fines. Nosotros, los seres humanos, estamos en posesión de un tipo de cuerpo y de un tipo de mente, de una estructura psicofísica, privilegiada en comparación con el aparato de otros seres en lo que concierne a lo que podemos lograr con ello. Lo más importante: nosotros podemos pensar. Ese es nuestro factor diferencial. Pero como dice el dicho latino: Corruptio optima quae est pessima, “la corrupción de lo mejor, es lo peor.”
Ahora bien, cuando decimos: tenemos que pensar, no estamos refiriéndonos a cualquier tipo de pensamiento, evidentemente. No cabe la menor duda que la cultura moderna occidental ha desplegado hasta sus límites las potencialidades de la razón instrumental que a partir del siglo XVII, especialmente, ha acelerado los procesos de especialización de las diversas esferas de conocimiento (ciencia, ética y arte), escindiendo los subsistemas del Estado burocrático y la economía corporativa, que amenazan continuamente la colonización del mundo de la vida. Como contrapartida, los movimientos románticos, postrománticos y postmodernos, especialmente a través de una exacerbación de la razón estética, ha apostado por una alternativa contracultural que ha puesto en entredicho los logros de la racionalidad instrumental. En este sentido, la crítica contracultural estetizante, se ha aproximado a una interpretación nihilizante del hombre moderno, hasta anunciar la muerte de todo horizonte de significación, a favor de un individualismo radical, anti-utópico, que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha demostrado ser, en última instancia, un movimiento neoconservador, cuya ideología se encuentra finalmente al servicio del capitalismo global.
En este sentido, podemos decir que somos expertos del pensamiento. El problema es que nuestro expertise se inclina hacia objetos superficiales de nuestra experiencia. Nuestra auto-glorificación del individuo, nuestro autonomismo radical, nuestro cosmopolitismo vacío, no hace más que afianzar intelectualmente tendencias ontológicas que los budistas identifican como raíz de nuestros más graves problemas. Nuestro exagerado festejo de la creatividad humana por la creatividad misma liberada de todo constreñimiento ético; nuestro eufórico compromiso con un cientificismo rendido ante el altar de la tecnología aplicada, cuyo único criterio es el mercado de consumo, nos habla de un pensamiento subalterno e inauténtico, un pensar ignorante acerca de su razón última. Hemos creado innumerables cosas que no han hecho, además de proveernos con el placer fugaz de la novedad, sino acelerar la historia en dirección hacia su propia destrucción. Como sostenía Goya, hablando de esta razón moderna, precavámonos porque ésta ha creado monstruos, las armas de destrucción, las sofisticadas disciplinas del sometimiento y los aparentemente inocuos tramados de la comunicación, son sólo una ilustración del uso pervertido de este don estupendo en manos del ser humano que es su inteligencia.
Por supuesto, como bien señala el Dalai Lama, eso no desmerece los importantes logros de la ciencia a favor de la vida. Pero si prestamos atención a la experiencia general de las poblaciones más avanzadas del planeta en lo que respecta al desarrollo económico y tecnológico, y atendemos luego a los costos que dicho desarrollo ha significado para el resto de los habitantes del mundo, humanos y no humanos, y los peligros que estos privilegios implican para la supervivencia de todos, y lo comparamos luego con los logros espirituales y humanos que han acompañado ese desarrollo material, el balance es decepcionante, sin duda.
De acuerdo con los budistas, en todos los niveles de la existencia de las personas, sea en el nivel individual, familiar, nacional o planetario, nuestros problemas se originan en cierta aprehensión desordenada, ignorante, que los sujetos tenemos de nosotros mismos. Desde el punto de vista del sentido común, constatamos que emociones como el odio, y actitudes como el egoísmo, están en la base de las dificultades que enfrentamos. Por supuesto, como ya hemos señalado, cuando hablamos de egoísmo no nos referimos al sentido “natural” que poseen todos los seres vivientes de ser un “yo”, de ser una individualidad, ni tampoco nos referimos a la orientación básica sobre la que actuamos: esa búsqueda de felicidad y evitación de sufrimiento que es común a todos los seres. El budismo no pone en cuestión esta aprehensión y orientación básicas. Es muy importante resaltar esto, porque existe un malentendido muy extendido respecto al budismo en particular, y las tradiciones asiáticas en general, que en buena medida le viene de la época misionera y colonial, en la cual se decía que los asiáticos no tenían individualidad, como los europeos, y de ese modo explicaban el retraso tecnológico y científico de estos “pueblos bárbaros”. Esta clase de discriminación infundada ha sido una perspectiva común promovida por los dominadores sobre los dominados. Ha servido como justificación del dominio, y explica parte de la crueldad e indiferencia que han mostrado los conquistadores frente a los conquistados. En nuestro propio continente, primero el europeo y después las élites ilustradas locales, han impuesto un esquema de dominación fundado, primero, en la barbarie de los pueblos originarios, desconocedores de la fe cristiana y luego, como individuos ajenos a las ventajas y virtudes de la civilización. Este esquema ha sido transferido a las élites iluministas.
Un ejemplo crucial de ello es el libro de Sarmiento, Facundo, donde se ilustra la dialéctica entre la civilización y la barbarie, que es de lectura obligatoria para aquellos que quieran entender el drama argentino. Allí Sarmiento dice que no hay que escatimar crueldades en lo que se refiere a diezmar al indio y al gaucho, a la barbarie. El prototipo es Facundo, un hombre sin ciencia, un hombre que conduce a la montonera gracias al carisma que le otorga la sabiduría telúrica. De manera análoga, la afirmación eurocéntrica respecto al quietismo y la “falta” de individualidad asiática es un despropósito que no merece tenerse en cuenta.
Otra cosa es cuando nos referimos al modo en el cual las diversas tradiciones y épocas históricas dan forma a determinadas peculiaridades de los sujetos. Podemos hablar, evidentemente, de un sujeto occidental moderno, en contraposición al modo en el cual se aprehendían y autointerpretaban las personas en el Medioevo. Sin duda, esto es correcto, pero muy diferente es pretender que los asiáticos son un pueblo sin individualidad porque no se acomodan a los estándares de desarrollo, a los criterios de progreso que hemos impuesto los representantes de la cultura iluminista, cientificista y tecnológica de la modernidad europea.
Por lo tanto, los budistas no niegan la existencia del yo, ni niegan la pertinencia de esa orientación básica de los individuos hacia el bien. Todo lo contrario. Sobre la base de la constatación de la existencia del yo, los budistas se interrogan sobre la naturaleza última de ese yo. O, para decirlo filosóficamente, sobre la base de la constatación incuestionable de la facticidad de ese ente que es en cada caso uno mismo, eso que llamamos “yo”, el budista se pregunta cuál es el modo de existencia de ese ente que somos, y concluye, no que ese ente, “yo”, no existe (lo cual sería una aberración, un monstruo de la imaginación como argumento), sino que existe de un modo peculiar que en la mayoría de los casos se nos escapa. Descubrir el modo de existencia del “yo” es una tarea fundamental que es común a la filosofía nacida en la Grecia antigua y el pensamiento y práctica budista nacida en el subcontinente Indio.
Ahora bien, volviendo a lo que decíamos más arriba, desde el punto de vista del sentido común, es decir, de manera pre-filosófica, constatamos que ciertas actitudes como el egoísmo y ciertas emociones como el odio, están en la base de nuestros problemas cotidianos y los grandes problemas globales que enfrentamos.
El egoísmo, como decíamos, es un modo exagerado de ego-centrismo. Sobre la base “natural” del yo, generamos una concepción de nosotros mismos como centro único o privilegiado de interés, y a partir de esa aprehensión de nosotros mismos, respondemos de manera exacerbada cuando ese yo se ve amenazado u obstaculizado en su orientación básica de alcanzar placer, satisfacción, felicidad y evitar lo desagradable y el sufrimiento.
Sin embargo, el budismo nos dice que el egoísmo y el odio, pese a que aparentemente juegan a favor nuestro, son factores determinantes que obstaculizan desde dentro de nosotros mismos nuestras más genuinas aspiraciones. No podemos ser felices mientras estemos contaminados con el odio, ni podemos lograr la actualización de nuestras potencialidades mientras nos concentremos de manera excluyente en nuestros propios asuntos. El camino espiritual, en buena medida, pretende, justamente, disminuir primero y erradicar finalmente, estos dos factores negativos en nuestro continuo mental.
Con respecto al odio. Todos sabemos que si nuestro propósito es lograr la felicidad, el odio se encuentra como un obstáculo en nuestro camino. Si nuestra intención es la paz, la tranquilidad y una verdadera amistad, es prioritario disminuir el odio y cultivar bondad. Como decía, esto es importante, no sólo para los individuos y sus entornos íntimos y círculos sociales de pertenencia, sino también, para la sociedad en su conjunto. Es necesario volver a reflexionar de manera profunda acerca de esas dos palabras tan manoseadas en nuestra cultura como son la paz y la amistad. Si no ahondamos en esta dirección es poco lo que podemos entender del budismo y de otras tradiciones religiosas como el cristianismo que nos ofrecen un camino auténtico de autocomprensión y transformación. En nuestra vida cotidiana, cuando encendemos la televisión o leemos los diarios, la palabra paz aparece por todos lados. La paz, en este caso, es lo contrario a la guerra, al conflicto. Por supuesto, en cierto sentido, la paz es ausencia de guerra, de conflicto. Pero no se trata de cualquier tipo de ausencia, sino de una ausencia peculiar. Por ejemplo, el imperio puede imponer una paz a través de las armas. Los Estados Unidos han promovido una guerra contra el terror, pero su principal aspiración es devolver al pueblo estadounidense la paz. O, aquí mismo, en Latinoamérica, las juntas militares y sus socios civiles, promovieron una guerra contra el terror y a favor de la paz pública. Estoy seguro que si uno hiciera una investigación sobre el uso del término paz en el escenario público se encontraría la mayor parte de las veces que la misma paz ha sido utilizada como excusa para promover la guerra. Se trata de una paradoja curiosa. Pero, si no es eso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de paz? Aquí la paz de la que hablamos es una paz en la cual la guerra no tiene lugar. No se trata de una paz como la que proponen los embanderados de la seguridad. Evidentemente, podemos lograr cierta “tranquilidad” pública si militarizamos la policía y les damos carta abierta para que imponga mano dura a los delincuentes. Pero esa no es la paz de la que hablamos. Esto es importante. Tengo muchos amigos, monjes y laicos que han ido a enseñar a Israel. El país es una maravilla, me cuentan. Pero aparte del peligro de una bomba muy de vez en cuando, y ya casi ni eso, excepto en las zonas que lindan con los territorios palestinos, uno puede disfrutar de la tranquilidad y gozar con el progreso civilizatorio que han sabido construir los israelíes en aquellos territorios desérticos. Pero esa no es la paz de la que hablamos. Se trata de una paz que sólo es posible sostener por medio de la militarización de toda la juventud. Los jóvenes israelíes están obligados a realizar un servicio militar que dura tres años. ¿Qué les parece? Por lo tanto, tenemos que pensar qué significa la paz. Esto es muy importante, porque en vista a esta noción desordenada, ignorante, de lo que significa la paz, en Occidente se está extendiendo una idea de la espiritualidad, del yoga, de la meditación, y todo el paquete de ofertas que pueden encontrar muy bien representado en las librerías esotéricas, en la cual siempre hay un buda que preside el cotarro, en la que se promueve una noción de paz-bunker. La gente crea sus centros de meditación, como crea sus barrios cerrados, para aislarse del resto de la comunidad, para escapar del barro de la historia, para permanecer impoluto. Este tipo de actitud es tremendamente negativa. Distorsiona todo el sentido de lo que estamos haciendo. Meditamos para estar con la gente, para participar en la construcción del mundo en el que vivimos. Reflexionamos y meditamos porque estamos convencidos que tenemos una responsabilidad con los otros, que somos parte de un nosotros que nos exige nuestro aporte.
Vemos gente, por ejemplo, que ni bien empieza a meditar, encuentra que su pareja, sus hijos, sus amigos, son un obstáculo para su propio desarrollo. No digo que en muchos casos esto no sea cierto. Pero en la mayoría, lo que ocurre es que uno está intentando escaparse. Lo que ocurre, al fin y al cabo, es que uno confunde la idea auténtica de la paz, con la tranquilidad que es fruto de la comodidad, que apela incluso a la violencia para lograr sus propósitos.
Por lo tanto, cuando hablamos de paz y tranquilidad en el contexto espiritual nos estamos refiriendo a otra cosa. No voy a abordar la cuestión ahora mismo, sólo advertir que descubrir el verdadero sentido de la palabra “paz”, el verdadero sentido de lo que se quiere decir con la palabra “tranquilidad” en este contexto es una de las más importantes tareas de reflexión que tenemos pendientes. Una de las aberraciones que produce la confusión de los vocablos, la proliferación de discursos sofistas de nuestra época, es que las palabras dejan de significar. A comienzos del siglo XX, en Austria y en Alemania, hubo muchos pensadores y artistas preocupados por el vaciamiento de la significación de las palabras. Entre ellos, hubo un filósofo enorme que se llamaba Ludwig Wittgenstein que, a su modo, prestó especial atención a estas cuestiones a lo largo de su vida. Si adoptamos la perspectiva que él mismo promovió al comienzo de su carrera, podríamos decir que sobre la paz y la tranquilidad última lo mejor es guardar silencio. Si pensamos en estas imágenes como metáforas de lo absoluto, siempre corremos el riesgo de traicionar el sentido último de lo real. En parte, la opción por el silencio adoptada por Wittgenstein es comprensible en vista a ese manoseo sufrido por los vocablos del que hablábamos más arriba. Hoy corremos un riesgo semejante, el mercado de la espiritualidad está lleno de charlatanes que reducen las cuestiones últimas de nuestra existencia a experiencias pseudomísticas o, peor aún, a instancias meramente psicológicas. Sin embargo, la espiritualidad no puede quedar reducida a una mera expresión del sujeto, debe haber una presencia real que de sustento, contenido trascendente, a dicha experiencia.
Por supuesto, hay un aspecto evidente que se pone de manifiesto cuando entramos en contacto con ciertas personas que han interiorizado parte de las enseñanzas. Sabemos, cuando estamos con ellas, que nos encontramos con alguien que tiene algo importante para transmitirnos. No sólo intelectualmente, sino existencialmente. Llevado al tema del que hablábamos, cuando nos encontramos con alguien que ha interiorizado verdaderamente la paz, en su sentido más auténtico, aquellos que entramos en contacto con dicha persona, sentimos una suerte de vuelco en nuestro corazón. Pero, de nuevo, tenemos que ser precavidos. No estamos hablando de la apariencia de paz y tranquilidad, de los modales civilizados (no importa cuán relevante sean para la convivencia entre la gente), estamos hablando de algo más profundo, de una verdadera paz del espíritu.
De todos modos, desde el punto de vista convencional, cierta paz y tranquilidad son imprescindibles para una sana convivencia. Ningún otro logro, como la acumulación de riqueza, poder o una educación especializada, resulta fructífero cuando nuestra motivación fundamental es el odio, el resentimiento, la indiferencia, etc. Estos logros, para ser verdaderamente adecuados, necesitan estar acompañados de sentimientos positivos como la bondad y la compasión.
Todo esto es particularmente evidente cuando hablamos de educación. Hoy en día, muchas personas son entrenadas desde muy jóvenes en disciplinas técnicas especializadas con el propósito de que ocupen lugares estratégicos en el entramado corporativo y burocrático de nuestras sociedades capitalistas. Esta especialización ha venido acompañada, progresivamente, con un deterioro de la educación humanística. Esto es especialmente evidente en las sociedades occidentales, pero también en otros lugares del mundo que han adoptado las estrategias de crecimiento de Occidente, como China e India, entre otros.
Pero como ha señalado recientemente la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, una educación de este tipo, una educación que da la espalda a las cuestiones éticas, estéticas, políticas y espirituales, con el fin de enfatizar de manera excluyente el curriculum científico, tecnológico o práctico-administrativo, ha producido como consecuencia una crisis sin precedentes, una crisis que afecta la esencia misma de nuestra forma de vida, de nuestros horizontes morales. Pensemos que nuestras formas de gobierno democráticas no se reducen exclusivamente al modo eleccionario de nuestros representantes y autoridades. La democracia es mucho más que eso. Se trata de una forma de vida que implica, como decía, un horizonte moral, una serie de imaginarios sociales, lo cual, a su vez, implica una perspectiva cultural determinada, en la cual la libertad, la responsabilidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad social, la soberanía política, etc., juegan un rol preeminente. El deterioro de la educación humanística ha traído consigo generaciones de individuos rigurosamente formados en cuestiones de utilidad económica, pero que son adolescentes en los asuntos de mayor importancia para el futuro de sus respectivas comunidades de pertenencia y el futuro del planeta en general.
A diferencia de lo que muchos creen, la explosión de las ofertas “espirituales”, muchas veces producidas a espaldas de la tradición o con un espíritu ecléctico y estetizante, no es más que un síntoma de ese deterioro que ha sufrido la educación formal. Los jóvenes y no tan jóvenes profesionales se ven compelidos a buscar una solución rápida a esa falencia educativa. Y la encuentran en las desordenadas formas de compensación espiritual que ofrece el mercado. El resultado es una espiritualidad a la carta, incapaz de abordar los problemas de fondo, pero que ofrece como sucedáneo, una suerte de narcótico espiritual. A través de lo exótico, de lo mágico, de lo raro, de la superstición, del bienestar inmediato y una sutil reorientación de nuestro egoísmo, la “nueva espiritualidad” calma la sensación de sinsentido que nos produce una vida orientada exclusivamente a la eficiencia en el terreno de la funcionalidad, reaccionando ante la razón instrumental que pretende colonizar todos las esferas de nuestra vida, con una alternativa romántica, que apuesta por un camino de autoconocimiento fundado en el sentimentalismo y la intuición, en contraposición a la razón.
El otro aspecto que planteábamos era el de la amistad. De la misma manera que necesitamos reflexionar acerca del significado de la paz, debemos pensar lo que significa verdaderamente la amistad. Tampoco voy a detenerme en este asunto en profundidad, pero creo que hay que decir un par de cosas, porque el tema de la paz y de la amistad está en el corazón de la espiritualidad budista y cristiana. Si no pensamos en estas cuestiones es probable que acabemos distorsionando todo el asunto porque habremos dirigido nuestra atención a una falsa meta. Permítanme que les recuerde dos cosas. Por un lado, el modo en el cual Jesús de Nazareth les dice a sus futuros apóstoles en el momento del llamado, “ven conmigo”, y ellos, nos dicen los Evangelios, lo dejaron todo y lo siguieron. De manera semejante, Thogme Zangpo, un santo budista del siglo XIII, dice al comienzo de sus Treinta y siete prácticas que es una práctica de los Bodhisattvas abandonar su hogar, donde reina el fuego del odio y el apego.
La verdadera amistad, como decía Aristóteles, es aquella que está fundada en la virtud común. Otras formas de amistad, como aquella que se funda en el placer o estimulo que compartimos o aquella otra que se nutre de los intereses comunes, son modos inferiores de la amistad. Nosotros podemos agregar que la verdadera amistad es aquella cuya orientación última es la verdad y el amor. En ese sentido, no podría haber verdadera amistad entre delincuentes. Puede que los miembros de una asociación ilícita sean leales los unos con los otros. Eso no es algo menor, pero no podemos hablar de una verdadera amistad, porque el fin de la relación contradice la esencia de la una relación virtuosa.
Por lo tanto, lo que buscamos es una paz y una amistad que tienen características muy diferentes a las que ahora consideramos definitorias de la paz y la amistad. En ambos casos, el centro no puede estar en la subjetividad del sujeto, en la sensación de bienestar o seguridad que experimentamos cuando nos encontramos en ciertas circunstancias o cultivamos ciertas relaciones. Pongamos un ejemplo: cuando vivimos en un barrio cerrado o en un barrio bien custodiado de la ciudad, nos atrevemos a dormir con las puertas abiertas y no necesitamos poner rejas en las ventanas. Del mismo modo, cuando nos encontramos próximos a alguien que nos resulta atractivo o encantador, podemos sentir una fuerte atracción o sensación de comunión con esa persona. Sin embargo, no es este tipo de tranquilidad y de relación de la que habla el budismo.
El cristianismo habla del Reino y el budismo habla de la Iluminación. Se cuenta, por ejemplo, que cuando Buda alcanzó el nirvana bajo el árbol Bodhi, no hubo ningún lugar en el universo donde no reinara la armonía y la paz. Nos referimos a la Paz mayúscula que el cristianismo ilustra como el Reino y los budistas ilustran como la Iluminación. Imágenes análogas descubrimos en el cristianismo. Suzuki Roshi, un extraordinario maestro japonés que enseñó en california durante la década de los sesenta y los sesenta, solía decir que cuando los budistas se sientan a meditar no se sientan solos: todo el mundo se sienta con nosotros. Estas imágenes son extraordinarias y merecen que las pensemos y reflexionemos sobre ellas porque dicen algo importante sobre la paz y la amistad que buscamos.
Ahora bien, para que nuestra práctica espiritual sea auténtica, realista, debemos comenzar respondiendo al siguiente interrogante: ¿Creemos, de verdad, que es posible generar un tipo de bondad, de paz, como la que ilustran estas imágenes? ¿Está a nuestro alcance, como seres humanos, alcanzar semejante logro? ¿O se trata únicamente de una utopía? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes. Recuerdo que hace algunos años, cuando enseñaba en Colombia, se me ocurrió preguntar a mis estudiantes cuánto tiempo de sus vidas dedicaban a imaginar otro mundo posible. Por supuesto, la mayoría, como yo mismo, no dedicábamos mucho tiempo, si es que dedicábamos algo, para imaginar lo que queríamos. Creo que esa falta de imaginación es un problema. Para otras cosas somos enormemente creativos. Pensemos en los publicistas, por ejemplo. Todo su empeño es convencernos que compremos tal o cual producto. El propósito: lograr que el dinero en el bolsillo de los transeúntes pase a manos de los comerciantes, los cuales, a su vez, enriquecerán a los fabricantes y distribuidores. La imaginación dispuesta de ese modo es “rentable”, pero necesitamos otro tipo de imaginación, una que sea generosa, que nos ayude a generar una imagen de ese otro mundo más justo y solidario que no acabamos de animarnos siquiera a soñar. Repito: ¿Cuánto tiempo dedicamos a imaginar ese mundo con más justicia y solidaridad? ¿Cuánto tiempo dedicamos para imaginar una alternativa a las relaciones catastróficas que hemos establecido entre nosotros y el resto de los habitantes del planeta? ¿Cuántas ocasiones hemos reservado para meditar acerca del tipo de políticas públicas que deberíamos implementar para hacer de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo, un lugar donde los derechos elementales de los seres humanos y otras especies sean verdaderamente respetados?
El budismo es, en parte, una invitación a imaginar otro mundo posible. Pero, para ello, como decía, tenemos que enfatizar en la frase “otro mundo posible”, la palabra “posible”. Porque el budismo no es un pensamiento utópico, en el sentido habitual que se concede, siguiendo su etimología, a la palabra “utopía”. El budismo no promociona el mero wishful thinking. El budismo pretende que la experiencia de la Iluminación ha tenido lugar, no en una ocasión, en la vida de Sidharta Gautama, el príncipe del clan de los Sakyas, sino que ha tenido lugar en innumerables ocasiones. Pero, ¿podemos nosotros, ciudadanos de una sociedad secular, una sociedad que insiste en dibujar un marco inmanente excluyente, creer en la posibilidad de la Iluminación? Con esto no me refiero exclusivamente a un estado psicológico de plena realización y bienestar, me refiero a lo que los budistas creen que es un Buda. Alguien que a través de incontables vidas ha bregado acumulando méritos y purificando sus negatividades con el propósito de convertirse en la persona más adecuada para ayudar a otros seres a escapar del sufrimiento y alcanzar la perfección. ¿Podemos creer en algo así? ¿Podemos creer, por ejemplo, que los seres humanos pueden lograr un amor y una compasión ilimitados? ¿Podemos creer en esa afirmación budista, tan contracorriente, que nos dice que los seres humanos tienen en sus manos la posibilidad de alcanzar la omnisciencia, la comprensión absoluta de lo real? Hay muchos estudiosos de la religión que no incluyen al budismo entre sus ejemplos. Dicen que se trata de una filosofía, de una forma de vida, etc. Creo que haríamos mal si le quitásemos al budismo aquello que tiene de religioso. Para ser budista se necesita fe, una fe que no es muy diferente a la fe que los cristianos profesan. Debemos creer en la palabra y en la experiencia de Buda.
Según nos dicen las enseñanzas, Buda tuvo una experiencia definitiva, la experiencia de la Iluminación. De acuerdo con la doctrina, esa experiencia fue irreversible. En aquella ocasión, Buda comprendió la naturaleza última de lo real. A partir de aquel momento, gracias a sus enseñanzas y la transmisión que de ellas se ha hecho de generación en generación, muchos de sus seguidores dicen haber confirmado sus descubrimientos poniendo en práctica sus instrucciones. Muchos han alcanzado la liberación de la existencia cíclica e incluso la iluminación.
Pero para creer en la Iluminación, en la omnisciencia, en un amor y una compasión incondicional como la que los budistas adoran cuando profesan su devoción al Buda, se necesita de un tipo de fe que, como decía, no es muy diferente a la que profesan los cristianos en relación a Jesucristo, quien les prometió el Reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que andarnos con cuidado. Hay muchos textos budistas que publicitan las enseñanzas afirmando que el budismo está más cerca de la ciencia que de la religión. Creo, sinceramente, que esto es un error. Por supuesto, hay aspectos del pensamiento budista que pueden interpretarse a la luz de los descubrimientos científicos en el ámbito de la cosmología o la física cuántica. Otros aspectos, como ocurre con los paralelismos entre la neurociencia, la psicología cognitiva, la ciencia cognitiva y la psicología budista, no parecen tan prometedores. En buena medida, aquellos que hemos dedicado algún esfuerzo para comprender la naturaleza de los debates que ahora mismo se llevan a cabo en el ámbito de la teoría del sujeto, creemos que existe un peligro en las interpretaciones reduccionistas en esta dirección. Para nosotros el budismo contiene un núcleo religioso que resulta ineludible si deseamos ser fieles a los 2.500 años de tradición que nos ha precedido.
Parte del atractivo que las enseñanzas budistas ha concitado recientemente gira en torno a algunos conceptos que, a primera vista, parecen coincidir con la actual estructura planetaria, en la cual el sistema capitalista y el auge del individualismo, llevan la voz cantante.
Entre sus enseñanzas, posiblemente no hay ninguna que conlleve mayor entusiasmo que la doctrina de la interdependencia. Según los maestros budistas, todas las entidades existentes se caracterizan por ser surgimientos dependientes. Eso significa, en breve, que si intentamos determinar su estatuto, contrariamente a lo que se nos aparece en primera instancia, no descubriremos un núcleo esencial que defina a las entidades en cuestión, sino un proceso causal que ha dado surgimiento a dichas entidades, una complejo estructural que lo compone, y un lugar funcional que la entidad interrogada tiene en una red de remisiones conceptual y nominalmente establecida. En síntesis, las entidades no tienen existencia inherente, sólida, absoluta, sino que se encuentran establecidas de manera interdependiente.
Este tipo de enseñanzas se encuentran, evidentemente, en consonancia con muchos aspectos de la imagen que nos ofrecen las ciencias físicas y las ciencias de la vida, de un universo atravesado por la relatividad y en continuo estado de fluidez. Por otro lado, las ciencias humanas nos han enseñado que en contraste con las creencias del pasado, no resulta fácil determinan qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una naturaleza humana. Las investigaciones históricas e interculturales han demostrado que en diferentes épocas y latitudes, el ser humano ha adoptado una variedad de características que hacen muy difícil determinar en qué consiste el hilo conductor que va desde los primeros homo sapiens sapiens hasta el actual anthropos de la era tecnológica de las sociedades del capitalismo global. Algunos, más atrevidos, han hablado de la muerte del hombre, es decir, la muerte de ese gran relato moderno que, según nos dicen, nos hizo creer que podía plantearse una historia universal de nuestra especie.
Sin embargo, es importante tomar nota de las diferencias cruciales entre los imaginarios modernos y la cosmovisión budista. Entre otras cosas, pese a que las circunstancias y desarrollos científicos y tecnológicos demuestran claramente que es imposible pensar a esta altura en permanecer aislados los unos de los otros, no sólo debido al impacto que han tenido las tecnologías del transporte y la comunicación, sino también por la naturaleza de la economía y el comercio moderno, es fácil constatar que el individualismo característico de las sociedades capitalistas tiende a manufacturar modos de convivencia que debilitan los lazos de pertenencia hasta hacerlos meramente funcionales o formales. Gracias a esos mismos avances que han facilitado una visión más realista acerca de nuestra condición relativa, interdependiente, los individuos concretos tienden a vivir sus vidas aislándose los unos a los otros. Como ha señalado de manera perspicaz el Dalai Lama, hoy en día, el sueño de la autonomización del individuo, especialmente con la invención de la red informática, se ha hecho prácticamente realidad.
Es decir, por un lado, somos cada vez más conscientes de la estrecha dependencia que tenemos los unos con los otros en todos los niveles de nuestra existencia. No sólo desde el punto de vista individual, sino también en el seno de nuestras sociedades y en el orden mundial. Sin embargo, en contraposición, cultivamos estrategias existenciales que dan la espalda a la realidad. Sabemos que una crisis financiera tiene repercusiones impredecibles en lugares distantes del planeta, que nuestros hábitos de consumo producen consecuencias amenazantes para la supervivencia de todos los habitantes de la tierra y que una guerra regional puede producir ecos y movilizaciones en otras geografías del globo. Sin embargo, seguimos actuando como si nuestras acciones nos concernieran exclusivamente a nosotros como individuos. A diferencia de los supuestos culturales que han dado forma a nuestras sociedades contemporáneas, los budistas no creen, como pretenden algunos de sus representantes occidentales, que el individuo sea el último fundamento de lo social. La propia existencia del individuo, no como miembro biológico de una especie determinada, sino como agente humano depende para su existencia de una sociedad de acogida en la cual sea iniciado a las prácticas lingüísticas y de convivencia que le permitan desarrollarse plenamente como humano. Por otro lado, la sociedad no puede por su lado pretender una prioridad absoluta por sobre el individuo, porque sólo existe en función de la existencia de los individuos que la componen. De este modo, ni el extremo individualista que instruye el ideario liberal, ni las diversas formas “totalitarias” de pensamiento que otorgan prioridad absoluta a la colectividad concuerdan con la visión budista de la existencia social del individuo. En esto, de nuevo, existe una estrecha coincidencia con la doctrina social cristiana.
Parte de nuestra labor consistirá en demostrar hasta qué punto las interpretaciones “liberales” del budismo traicionan un aspecto crucial de las enseñanzas. Pero nuestra intención no es meramente confrontativa. Lo que nos motiva es precavernos de lecturas erróneas que, como dice el dicho tibetano, convierte a los dioses en demonios. La doctrina budista, como hemos apuntado en estas páginas, debe ayudarnos a fortalecer nuestros compromisos sociales, no para establecer un camino de escapatoria a nuestras responsabilidades. La comunidad monacal que Buda estableció no fue fundada de espaldas a la sociedad de su época, sino en los límites de su geografía. Pese a que la Sangha budista, expresamente, no fue establecida con el fin de servir como clase sacerdotal, su presencia social sigue siendo clave para entender la estructura de las sociedades orientales donde se ha arraigado.
De ese modo, como muestra el Dalai Lama en su propia biografía, el budismo no impide sino que promueve nuestro compromiso con la democracia. No puede convertirse en un factor de desafección. Los centros budistas no deberían ser una alternativa al compromiso social y planetario, sino una fuente de inspiración para que los individuos se involucren de manera seria en los problemas que nos afectan a todos.