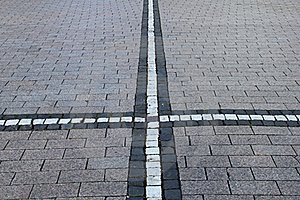Llegamos ahora a la tercera cuestión que deseaba tratar en esta serie. Hemos visto, en primer lugar, que el debate en torno a estas cuestiones se encuentra mediado por: (a) la articulación de una ontología positiva que extiende el estatuto de la “personalidad” al embrión humano; y (b) la inarticulación ontológica de aquellos que neutralizan el estatuto del embrión, eludiendo de ese modo la problematicidad de su entidad.
En segundo término, hemos constatado que estas posiciones se sostienen gracias a una impensada onto-logia a la que he llamado “lógica de la identidad”. De acuerdo con mi exposición, debido a condiciones intrínsecas de nuestra cognición y nuestra lingüisticidad, aprehendemos las entidades de manera reificada. Debido a esta reificación, los análisis genéticos de dichas entidades se enfrentan a diversos tipos de hiatos que no pueden ser explicados por medio de dicha lógica.
Por otro lado, hemos dicho que, frente a la imposibilidad explicativa resultante, surgen interrogantes respecto a la raigambre de las positividades o funcionalidades en cuestión que pueden responderse, o bien con una suerte de “nihilismo” que se traduce en determinaciones flotantes, arbitrarias; o bien, por medio de alguna forma de fundamentación ontológica. Entre las articulaciones posibles, nosotros hemos señalado la necesidad de encontrar una que dé cuenta de la “communitas” cosmológica que permita, por su parte, arrancar lo político positivo de su peligroso solipsismo autojustificante.
Por supuesto, de la fundamentación ontológica no pueden deducirse ni establecerse los contenidos del derecho positivo de manera directa. Sin embargo, pueden limitarse, por medio de esta ontología mínima, la teoría y praxis legislativa cuando estas se convierten en violaciones flagrantes de los principios constitutivos de dicha ontología.
Aun así, no estamos en condiciones de eludir los conflictos éticos que presenta la positividad de la ley. Justificamos esta afirmación haciendo mención de la finitud humana, en primer lugar, y afirmando el carácter “sacrificial” de cualquier acto fundacional de derecho.
A nuestro entender, esta línea argumental resulta interesante, no sólo para los casos en los que estamos ocupados ahora mismo (cuestiones de bioética), sino también para muchas otras cuestiones en el marco del debate medioambiental, los hipotéticos derechos de los animales no humanos y de la naturaleza sentiente en general, lo cual implica revisar y problematizar conceptos tales como los derechos humanos, la propiedad privada, la democracia, etcétera.
Si preguntamos: ¿En qué sentido los argumentos aquí vertidos resultan esclarecedores a la hora de la confrontación de las partes en pugna? Nuestra respuesta es la siguiente: Por un lado, los antiabortistas levantan una bandera de pureza moral que sólo pueden defender sobre la base de una demarcación sustancialista de la vida biológicamente humana en contraposición a toda otra forma de vida. Ante la evidencia de las diferencias funcionales irrefutables entre el embrión humano (categoría biológica) y la persona humana (categoría social), los antiabortistas se ven compelidos, o bien a negar de cuajo dichas evidencias o a hipostasiar una personalidad que se establece independientemente del conjunto de relaciones socio-culturales que son condición de posibilidad de la personalidad, aferrándose a una noción biologicista de la personalidad.
Por su parte, el “sociologismo” legalista, al enfatizar de manera excluyente la naturaleza relacional de la personalidad humana, se ve compelido a eliminar de su relato del proceso embrionario cualquier referencia biológica de dicha personalidad, reduciendo al embrión a mera materia viva. El propósito de una posición de estas caracteriza es neutralizar valorativamente dicha materia para convertirla en dominio adecuado sobre el cual la persona afectada puede ejercitar su derecho (en este caso, el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado). El efecto impensado de este extremo es la adopción de una postura instrumentalista que se encuentra, en buena medida, en consonancia con las prácticas dominantes del capitalismo, fundado en una antropología individualista y utilitarista que se traduce en atomización social y ejercicio técnico de la razón instrumental, esta vez sobre el propio cuerpo de la mujer (análogo a la naturaleza) y sobre el embrión biológicamente humano.
Ahora bien, nuestra posición es la siguiente: en el contexto de las prácticas capitalistas no hay ningún motivo para prohibir a los individuos las prácticas individualistas y utilitaristas que el propio capitalismo promueve sin sonrojarse en todos los ámbitos de la vida humana. A decir verdad, es posible argumentar que las prácticas abortivas, especialmente cuando se realizan durante los primeros meses del embarazo, resultan éticamente mucho menos perniciosas moralmente que nuestras prácticas alimentarias, por poner sólo un caso. Los frigoríficos y las granjas ilustran de manera acertada la brutalidad que sustenta nuestro desarrollo instrumental. Las prácticas abortivas se fundan en el mismo espíritu prometeico de la civilización moderna sobre la naturaleza. En ese sentido, resulta convincente la argumentación feminista que defiende el derecho de la mujer a tomar posesión absoluta sobre su cuerpo y decidir plenamente acerca de lo que en su seno quiere o no quiere que se engendre. Por lo tanto, en el contexto del presente status quo, en el contexto del capitalismo que domina el sistema-mundo y su lógica instrumental, creemos que la exigencia de una despenalización del aborto dentro de ciertos plazos convenientemente establecidos, resulta razonable defender.
Otra cosa ocurre si nuestra intención es juzgar el trasfondo que sustenta dicha exigencia, es decir, si nuestra intención es deconstruir la “lógica de la identidad” que se encuentra en la base de estas determinaciones. En ese caso, la totalidad de la cosmología, antropología y ética capitalista resulta insostenible, y la totalidad del aparato institucional resulta, sino erróneo en su contenido explicito, sí en su espíritu, porque deja de lado un elemento clave para la autocomprensión de los agentes que modifica sustancialmente la naturaleza de sus pretendidos derechos. Como ocurre con el derecho de propiedad, el derecho a la disposición absoluta del embrión sólo puede ejercitarse privando a otros del disfrute de ciertos derechos que son sacrificados en el altar del orden jurídico que hace posible esta ordenación social.
Lo interesante del tema, por lo tanto, es que en estas cuestiones fronterizas, las justificaciones se desdoblan. Por lo general, los mismos que defienden políticas económicas corrosivas del orden social, que defienden a capa y espada el derecho de propiedad, y mantienen posturas reaccionarias ante las demandas de un giro holístico en nuestra relación con la naturaleza no humana, son los mismos que se atribuyen a sí mismos una sensibilidad que desconocen en el resto de las áreas en disputa, lo cual hace sospechar que las razones de fondo son la preservación de un orden paternalista y patriarcal. Por el contrario, aquellos que en los problemas citados se esmeran por cultivar un sano “relativismo” que pone coto a la razón instrumental y al individualismo rampante, se aferran en las cuestiones que nos conciernen en esta ocasión a una ontología reduccionista que desdice sus intereses en esas otras luchas sociales, políticas, económicas y culturales que promueven.
Finalmente, es preciso repensar el carácter sacrificial de toda fundación jurídica. Nosotros creemos que esto es necesario, como decíamos en el post anterior, porque nos permite reconocer que en la génesis de nuestros derechos siempre es posible identificar una “injusticia”. La asunción de esa “injusticia” o “pecado original” en la base de todo orden social nos devuelve a la cuestión del hiato. Esta vez, la distancia entre la ética y la ley. Distancia que no puede recorrerse enteramente sin resolverse en una suerte de ruptura con el orden legal. La lucha por el reconocimiento de esa injusticia fundante en todo orden de dominio, conlleva siempre adoptar ante dicho orden una suerte de postura revolucionaria, y por lo tanto criminal desde la perspectiva del orden establecido.