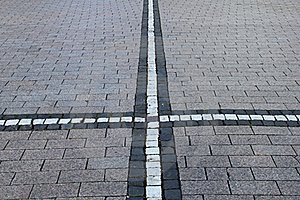(1)La noche anterior a la partida me entreviste con Jorge Dotti, mi director del programa postdoctoral de la UBA en su casa de Zapiola, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Le conté que había escrito a la Universidad de Misiones solicitándoles una entrevista de trabajo. Me respondieron amablemente y me animaron a viajar. Como nuestro alquiler en Buenos Aires se vencía, decidimos subirnos en el automóvil toda la familia y marcharnos de la capital. A decir verdad, era el plan original cuando decidimos regresar. Pero como era de prever, las relaciones familiares, los trámites burocráticos y los problemas básicos de adaptación nos obligaron a permanecer en “nuestro barrio”. La idea, sin embargo, era tomarle el pulso al “país real”, como dice la “ideología oficial”. Y eso significaba, entre otras cosas, viajar a las provincias. Porque era evidente (al menos lo era para mí) que no podíamos hacer una radiografía diagnóstica del mundo si nos empeñábamos en ocultar las diversas periferias que acaban siempre convirtiéndose en ejemplos constitutivos del estado de las cosas, que no podíamos hablar del país si nos quedábamos atrapados en la imagen distorsionada que nos ofrece su capital, y que no podemos hablar de las realidades provinciales si no damos cuenta de sus marginaciones. El texto maestro, ese que se acomoda en los renglones, en este caso, no se entiende si no hacemos referencia a los márgenes. En los márgenes están las claves de nuestra interpretación. Dotti me dió algunos nombres para impresionar a las autoridades de la Universidad de Misiones. Me habló de su amigo Martín Traine, ahora catedrático en alguna prestigiosa universidad alemana, que pasó veinte años de su vida enseñando en Posadas. También me recomendó que rastreara la biblioteca de Franciso Romero en la que podía encontrar una buena colección de filosofía alemana, especialmente, textos kantianos y neokantianos. Hablamos del país, del gobierno kirchnerista, de su amistad con Horacio González, de Ernesto Laclau, de su vida. Me regaló una velada cálida que necesitaba antes de la partida.
(2)El día anterior, me había cruzado en la calle con el Senador Samuel Cabanchik. Me presenté, le conté quién era y quedamos para cruzar impresiones en algún momento. Cuando llegué a casa le envié mi CV y una copia de mis últimos cuatro libros: Cuerpo, lenguaje y mundo; El agente autointerpretante; Dialéctica interpretativa; Budismo y mundo moderno. Por la mañana recibí un mensaje en el cual ponderaba mi escritura y la extensión de mi investigación. Debido a que viajábamos esa misma tarde, quedamos en encontrarnos a mi regreso. Samuel Cabanchik es el más prestigioso lector de Wittgenstein en estas tierras sudamericanas. Me comentó que regresaba de los EEUU con bibliografía política elaborada sobre la senda wittgensteniana. Le hablé de Fergus Kerr y el catolicismo angloamericano, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, John Milbank, etcétera, que han abordado la filosofía política desde una perspectiva semejante.
(3)Llegamos a Posadas en tres días. Decidimos hacer nuestra primera parada en Escobar. Llegamos tarde, cocinamos algo de carne, preparamos una ensalada, organizamos las viandas para el camino y nos fuimos a dormir. Salimos muy temprano a la mañana siguiente rumbo a Gualeguaychú. El viaje fue fácil y placentero. A las 13:00 habíamos alcanzado la ciudad de Concordia. Decidimos continuar hasta Paso de los libres. Lo que más impacta de ese viaje es que nos encontramos en un país “en construcción”. Las obras de infraestructura se estiran a todo lo largo de la ruta del Mercosur. En todos lados se respira un aire de prosperidad impensable hace algunos años. Algunos pueblos y ciudades del litoral que cruzamos han perdido el “exotismo” de su pobreza. Se percibe la pujanza. Las ciudades se han modernizado, el parque automotor, por ejemplo, se ha renovado. Hace algunos años, en la propia capital, uno se encontraba con una imagen muy diferente. Los vehículos antiguos, en pésimo estado, estaban por todos lados. Ahora los autos viejos son minoría. No hay duda que se ha ampliado el goce del bienestar. Se consume con entusiasmo. Por supuesto, eso nos alegra “socialmente”, aunque es evidente que a su vez nos obliga a interrogarnos acerca de otras cuestiones “globales” que ahora mismo no toca plantear. El etnógrafo, por lo tanto, se siente decepcionado: la modernización, vituperada o ensalzada en dependencia de contextos y pretextos diversos, iguala, homogeniza.
(4)Antes de llegar a Posadas, paramos en Santo Tomé, en el hospedaje del Automóvil Club. En la recepción hay un cartel que anuncia “Meditación Crística”. Otro dice: “Reiji Cristiano”. La encargada me habla de una pareja de teólogos catalanes que realizan misión en la región. Le pregunto si todas esas actividades que anuncian son habituales. “Corrientes es una provincia muy espiritual. Aquí hay muchos grupos de oración y toda clase de Iglesias. Es una provincia llena de Dios. ¿Ustedes creen en Dios, no es cierto?”
(5)Durante la primera semana, mientras avanzábamos sobre las carreteras calientes, aproveché el tiempo libre que me dejan los quehaceres del viajero y las responsabilidades familiares, para leer Daños colaterales. Desigualdades en la era global, de Zygmunt Bauman. Desde el punto de vista diagnóstico, los análisis de Bauman son un alimento nutritivo para el pensamiento. Uno de los aspectos que me ha llamado la atención es la insistencia por parte del sociólogo polaco en confirmar la muerte del llamado “Estado social” y la necesidad de articular un proyecto social global. Esta reflexión es especialmente interesante si pensamos en el nuevo rol del Estado para las democracias sudamericanas, el énfasis en el regionalismo y el modo en el cual el Estado argentino resuelve los desafíos de integración global en una época de crisis, de reordenamiento de poderes, etcétera.
(6)En San Ignacio, donde se encuentran las famosas ruinas jesuíticas, conocemos a Marilén, una italiana que nos cuenta la historia de su vida. Es la propietaria de un hotelito amable al que le ha puesto de nombre “La toscana”. Lleva 5 años en Argentina. Se vino primero con su marido (un excamionero que ahora se dedica al casino – los misioneros son afiebrados timberos, en cada pueblo hay un mamotreto dedicado al juego –, y a producir limoncello). Posteriormente, ha traído a sus dos hijos. Ninguno habla todavía el castellano. Marilén conoció Argentina cuando era pequeña. Su padre, maestro mayor de obra, trabajo para el ejercito durante la primera presidencia de Perón. Vivió, primero en Bahía Blanca y después en La Plata. Cuando su padre murió, su madre volvió a Italia con el hermano mayor y sus dos hijas menores. Las hijas mayores ya se habían casado con criollos. Uno de ellos oriundo de Apóstoles. Con los ahorros de toda una vida y el dinero de la pensión abrieron el hotel en San Ignacio.
(7)Guillermo es dueño de “La Aldea”, una pizzería frente a las ruinas de San Ignacio Mini. Llegó a Misiones en el 2001, en una suerte de exilio interno. Es oriundo de Lanús. Cuando supo que yo era de Buenos Aires me trató como un compatriota. “No veo la hora de volver”, me dijo. “No quiero morirme acá. Tienen una cultura que no es la nuestra. No son como nosotros.” Su mujer me habló de las muchas dificultades que tuvo a la hora de instalarse, la parsimonia de los misioneros y lo que más le preocupa: “No quiero que mis hijos sean unos quedados”. Mientras me daba charla no podía dejar de emparentar a estos personajes con otros que conocí en la India entre la “colonia extranjera”. Cuando hablaban de la población local se ufanaban de lo que los diferenciaba de ellos sin miramientos y no se avergonzaban de dar sus lecciones etnocéntricas a los recién llegados frente a los autóctonos. Esto me hace pensar en esa costumbre tan “paqueta” de hablar mal del servicio doméstico frente a ellos.
(8)Pierre se vino de Buenos Aires (Temperley) hace 20 años. Es el dueño de un restaurante de comida rápida en el centro de San Ignacio. Con él hablamos de política, acerca del crecimiento de la provincia. En síntesis: el proceso de modernización se ha acelerado de manera asombrosa. Pese al bienestar notorio que ha significado para la provincia, advierte que hay que prestar atención a los “daños colaterales” (la definición es mía). Me habló especialmente de las poblaciones costeras del Paraná, a quienes se le ha arrebatado su forma originaria de supervivencia. Sin embargo, decía, no es fácil hacer un veredicto sobre ello. Hay muchos entre los “afectados” que consideran los cambios como positivos. Otros, por el contrario, no terminan de asumir las transformaciones que se llevan adelante.
(9)Visitamos la ciudad de Aristóbulo del Valle y Oberá. Cada pueblo es una isla en medio de un mar de selva impenetrable. Por la tarde, pagamos 10 pesos, y asistimos a una pileta pública. En el camino nos cruzamos con varios carteles que anunciaban a los turistas la proximiad de comunidades autóctonas. Cuando acabo con el libro de Bauman me decido por los Tristes trópicos de Levi-Strauss. Dice el antropólogo francés: “¿No era culpa mía y de mi profesión suponer que hay hombres que no son hombres?, ¿que algunos merecen más interés y atención porque el color de su piel y sus costumbres nos asombran? Con sólo que logre adivinarlos, perderán su cualidad de extraños; y tanto me habría valido permanecer en mi aldea.” (Levi-Strauss, Claude, Tristes Trópicos, Madrid, Paidós, 2006, página 414)
(10)Reunión en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Misiones. Mientras les cuento mi vida a los catedráticos, el mate gira sin pausa entre los presentes. Además de la Dra. Belarmina Benítez, la secretaria académica que amablemente organizó esta reunión, están presentes el Psicólogo Luís Nelli, Decano de la Facultad, la profesora Cambas y un investigador joven que se encuentra a cargo de las materias de filosofía en los diversos programas en curso. Todos fueron muy amables. Están interesados en que dicte un curso de postgrado en Estudios budistas. Durante la charla se hacen referencia a la actualidad y diversos comentarios sobres las pugnas locales que me permiten ir cartografiando los entramados de la ciudad. Vuelve a plantearse la misma preocupación: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este proceso de modernización? Otra cuestión reiterada: ¿Qué es lo que diferencia a la política nacional de sus supuestas implementaciones a nivel provincial, incluso en el seno de las mismas corrientes ideológicas?
(11) Visita al aeropuerto y al llamado Centro de Conocimiento. Como hago cada vez que tengo ocasión, visito la biblioteca y el aeropuerto. A las 9:00 hs, el aeropuerto de Posadas está prácticamente vacío. En el estacionamiento las barreras están abiertas y las garitas cerradas. Sólo me encuentro con el personal de servicio y un policía aeroportuario que me responde varias preguntas sobre las frecuencias de vuelo y los destinos con los cuales está conectada la ciudad de Posadas. Sólo hay dos vuelos diarios, el que viaja de ida y vuelta de Posadas a Buenos Aires a las 11:00 y a las 20:00 hs.
(12) Junto al aeropuerto está el Centro de conocimiento, un complejo cultural que incluye teatros, galerías, un observatorio, y una extensa biblioteca, además de una cafetería donde los empleados se dedican a jugar a las cartas. El complejo está prácticamente vacío. Desde el punto de vista arquitectónico, no tiene nada que envidiarle a las más modernas construcciones europeas. Me hace recordar al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). El fondo bibliográfico es limitado, pero contiene una selección aceptable. Como soy el único usuario, las cinco personas que atienden el lugar se esfuerzan ante todas las preguntas que les remito. Uno de los empleados reconoce que el proyecto ha sido muy criticado debido a la ubicación del mismo. Se encuentra muy alejado del centro. Sin embargo, enfatiza que ha permitido a los habitantes de las poblaciones con menos recursos tener un lugar de calidad donde encontrarse. De los barrios, dice el hombre, vienen los chicos caminando hasta el centro para pasar las tardes en un lugar fresco y apacible. Otra de las desventajas que tiene el centro es que no realiza prestamos domiciliarios. Impresiona la frescura aireacondicionada que contrasta con el calor abrazador que nos rodea. Las secciones de antropología, sociología y filosofía están bien provistas. Si nos quedamos en Posadas tengo abundante material de estudio.
(13) En Radio Provincia me entrevisto con un “hombre de cultura” que me da algunas pistas más de las disputas locales. Se trata de un funcionario de carrera que conoce muy bien los entramados de poder y es muy crítico con la administración local. Quedamos para tomar un café uno de estos días. Le he dicho que quiero traer un espectáculo a la ciudad. Al ver una posibilidad comercial, se ha mostrado muy interesado y me ha contado un montón de “secretos”. Me ha recomendado que escuche varios programas. De todas maneras, ha insistido que la cultura misionera está muerta. O mejor: que la han matado. Antes (cuando eran ellos los que atendían el cotarro), había un proyecto cultural en marcha. Ahora no hay nada. Solo pugnas.
(14) Buscando una casa para alquilar, conozco a “Pinocho”. Está sentado a la puerta de su casa en el barrio de Los aguacates. “¿Sabe de alguna casa para alquilar por el barrio?” “Puede ser”, me responde. “Vos sos de Buenos Aires, ¿no es cierto?” “Si.” “¿De qué barrio?” “De Recoleta”, le respondo. “Yo conozco Recoleta como la palma de mi mano. Tuve muchas novias en Buenos Aires. ¿Sabés quién era el “fantasma” Benitez?” “Me suena”, le miento. “Yo soy el “fantasma” Benitez. Jugué en Velez, en Alemania y en Italia. Imaginate por qué me llamaban fantasma.” Me ofrece varias opciones de alquiler. Conoce a todo el mundo en la zona. Me presenta a Aurora, la delegada de Soka Gakkai en Posadas. Aurora es viuda, vive en una casa de cuatro habitaciones, sola. Sus hijas se han ido a vivir a Buenos Aires. Lleva un grupo de estudio budista que se reúne cada semana en su casa a discutir las enseñanzas de Ikeda. Me obsequia varias publicaciones de su organización. Cuando se entera que soy profesor de Estudios Budistas me pide que la instruya. Durante quince minutos le ofrezco una breve introducción a las cuatro nobles verdades y a la Bodhicitta. En el glosario de una de las publicaciones se lee: “Soka Gakkai internacional: organización mundial de creyentes budistas laicos que desarrolla tareas en los campos de la paz, la educación y la cultura; en ciento noventa y dos países y territorios.”
(15)Entrevista con Leopoldo Bartolomé, director del departamento de Antropología Social de la UNAM. Me atiende muy amablemente. Me otorga media hora para que le recite mis “logros”. ¿Lo consulto acerca de la posibilidad de hacer una investigación doctoral en el departamento? “No, nada de eso. Lo que usted necesita es un trabajo. Por lo que me cuenta, tiene experiencia suficiente. Me gustaría tenerlo en mi departamento. Pero yo estoy jubilado. Lo único que puedo prometerle es que haré fuerza para que le den un nombramiento de dedicación exclusiva. ¿Cuánto tiempo tiene para aguantar?”, me pregunta. Hago cálculos mentalmente acerca de los ahorros que nos quedan. “Cinco o seis meses como mucho”, le contesto. “Mmmhm... la cosa es urgente. Lo que tiene que hacer es encontrarse con la gente, caerle simpático a los que tienen poder de decisión. Así son las cosas. Envíeme su CV y algunos textos suyos y déjemelo a mi.” Nos despedimos.
(16) Mientras tanto me llegan algunas propuestas desde el exterior. Pero todavía no me doy por vencido. Ahora mismo siento que sudamérica es el mejor lugar donde estar. Desde mi llegada a la Argentina me he impuesto una ambiciosa ruta de lectura. Dos autores me han guiado en la reconstrucción de este momento: Ricardo Forster (especialmente La Muerte del héroe y todos sus artículos) y José Pablo Feinmann. Durante mi estadía en Buenos Aires asistí a dos seminarios de Feinmann que me permitieron conocerlo personalmente, uno de ellos dedicado a la filosofía del sujeto en el Centro Armenio de Palermo, y el otro a la historia conceptual de la Argentina en el teatro Sha, de Once. Sus interpretaciones y su retórica multigenérica (ensayística, novelesca, folletinesca) resulta muy adecuada para leer a la Argentina y a los argentinos.
(17) Hace unos días, en una librería del centro de Posadas encontré el segundo volumen de Peronismo: Filosofía política de una persistencia argentina, JP Feinmann. Hasta el momento he leído doscientas páginas. No me ha decepcionado. Si tuviera que recomendar algunos libros a mis amigos españoles para entender la versión de la Argentina con la cual me siento más identificado serían Filosofía y el barro de la historia y sus libros sobre el Peronismo. Se trata de textos estimulantes, escritos con la furia de una creatividad desbordante que no se priva de abordar las cuestiones que le interesan con las herramientas que juzgue más apropiadas en cada ocasión. El guión cinematográfico, el ensayo, la narrativa novelesca, el folletín, la bravata, el improperio, todos los géneros se dan cita para desenredar la enredada historia de los argentinos.
(18) Por las tardes nos instalamos en la costanera. Se trata de un lugar encantador, recién inaugurado. Hace unos días se abrió al público “El brete”, una playa artificial de 600 metros, con sombrillas, palmeras y todo el resto Lamentablemente, pese a la belleza de los atardeceres que nos prodiga el Paraná, y el ambiente festivo que cada tarde invade su orilla, las cloacas de la ciudad desembocan muy cerca de las playas, lo cual hace prohibitiva la posibilidad de bañarse en sus aguas. De todos modos, hay otros placeres que se practican en estas tierras que no deben despreciarse. En un antiguo almacén de la calle San Lorenzo compramos dos sillas playeras. Mientras los chicos juegan en los toboganes, sube-y-bajas y calecitas, nosotros nos sentamos a tomar la fresca y cebar mates. La gente se pasea con los “termos de frío” para el tereré. Los jóvenes se reúnen a lo largo del paseo, con las puertas abiertas de sus automóviles para permitir que la música acompañe sus encuentros. Hasta bien entrada la noche se pasean las familias recuperando el tiempo que consumió la voracidad de las tardes calientes.
(19) Una de esas tarde conocimos a Mariano Anton, delegado del Inadi en la provincia. Hablamos de todo. Otra vez tocó hablar de mi vida, cómo hemos llegado aquí, y las perspectivas de instalarnos en la ciudad. Cuando abordamos la cuestión de la discriminación, Antón reconoció que el misionero es mucho más tolerante hacia el brasilero o el paraguayo, por ejemplo, que hacia el porteño. Me pide mi CV y me promete darme una respuesta durante la semana. Viaja a Buenos Aires en unos días. Me ha dicho que le interesaría tenerme en su equipo. Especialmente, además de mi formación filosófica, le interesa mi identidad migrante y mis estudios sobre el tema.